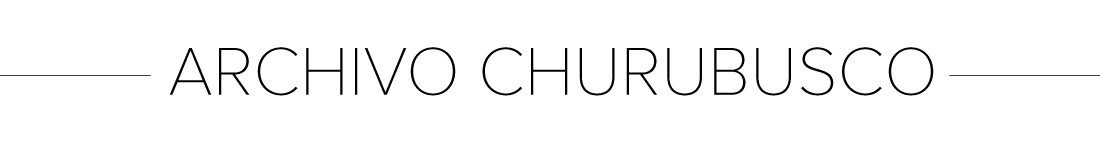DIÁLOGO ENTRE DISCIPLINAS
Diálogo con la obra e interdisciplina. Conociendo la factura de El Caballito
Jannen Contreras Vargas | Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, INAH | jannen_contreras_v@encrym.edu.mx | ORCID: 0000-0002-6083-4985
Resumen
La conservación-restauración es una disciplina social, desarrollada científicamente, caracterizada por la actitud de sus profesionales de permanente cuestionamiento para alcanzar el mayor entendimiento posible de los bienes culturales y construir y ejecutar las decisiones que permitan su mejor interacción con la sociedad. Este trabajo y el caso de la obra del escultor Manuel Tolsá El Caballito, dañada en 2013 a causa de una intervención no profesional, subrayan la necesidad de contar con profesionales de la conservación-restauración, la relevancia del “diálogo con la obra” y la importancia de la colaboración interdisciplinaria en un marco de respeto mutuo y reconocimiento del trabajo colectivo. La investigación se expone de forma cronológica: desde los análisis de 1979, el diagnóstico de 2016, el proyecto de conservación 2016-2017, hasta una tesis doctoral en 2021.
Palabras clave
investigación, diálogo con la obra, El Caballito, Tolsá, factura.
Abstract
Conservation is a social science developed scientifically, characterized by a constant attitude of inquiry to achieve the deepest possible understanding of the object and the decision-making that enable the best interaction between cultural heritage and society. This paper, along with the case of El Caballito by the sculptor Manuel Tolsá, damaged in 2013 due to an unprofessional intervention, highlights the need for trained professionals in conservation, the importance of having a “dialogue with the oeuvre” and interdisciplinary collaboration always within a framework of mutual respect and recognition of joint efforts. The scientific research is presented chronologically: from the analyses conducted in 1979, the diagnosis in 2016, the conservation project of 2016-2017, and a doctoral dissertation in 2021.
Keywords
research, dialogue with the object, El Caballito, Tolsá, manufacture.
Postulado el 17 de septiembre de 2024 | Aceptado el 6 de diciembre de 2024.
Introducción
Este trabajo surge de una reflexión solicitada en 2018 por la doctora Mirta Insaurralde Caballero sobre los aspectos científicos de la conservación-restauración, que dio como resultado la ponencia “Observar, preguntar y decidir”, en la que se analizaron las características, el método y el proceso de investigación en la restauración. Un elemento central del método e investigación es el “diálogo con la obra”, mediante el cual profesionales de la restauración comprenden tanto los aspectos tangibles de las obras (la composición, por ejemplo) como los más complejos (su significado social). Este proceso posibilita la adecuada construcción de decisiones para determinar cuál ha de ser el mejor estado de conservación para su interacción con la sociedad.
Ya que esta autora conoce a profundidad el proyecto, composición y técnica de factura de la conocida escultura ecuestre monumental de Carlos IV El Caballito, del escultor y arquitecto Manuel Tolsá (1755-1816), en este texto se aborda uno de los aspectos tangibles, destacando la utilidad e importancia de ese “diálogo con la obra” y del respetuoso ejercicio interdisciplinar en la obtención de una comprensión detallada e integral de la obra para, entonces, estar en posibilidad de resolver problemas de conservación-restauración. Se presenta cronológicamente: desde la consulta de los análisis realizados en 1979, el diagnóstico de 2016, las labores de restauración entre 2016 y 2017, hasta la elaboración de una tesis doctoral1 que integró lo aprendido, junto con otros artículos posteriores.
Sirva el presente como muestra de gratitud a la doctora Insaurralde y como un intento por honrar su memoria y su legado de profesionalismo, ética y probidad.
Lo científico en conservación-restauración
Las conocidas comedias de equivocaciones de intervenciones en obras como el Ecce Homo de Borja, el San Jorge de Estela Navarra o El Caballito de la Ciudad de México, entre otros, han visibilizado la importancia y la necesidad de contar con profesionales de la conservación-restauración.
Si bien una disciplina no se define por las herramientas que emplea, el uso de aquellas provenientes de la química, la física y la biología en la conservación-restauración ha contribuido a que el público la perciba como una disciplina científica. A pesar de ello, su dimensión científica suele reducirse al uso de metodologías de las ciencias exactas, e incluso erróneamente se hace referencia a la “ciencia aplicada a la restauración”.
Quienes se formaron en el positivismo como forma de entender la realidad siguen suponiendo que la ciencia es conocimiento objetivo, general e incuestionable, pero se centran sólo en aspectos de la realidad mesurables, como el contenido de cobre en una aleación o la composición de un pigmento, y rara vez se cuestionan acerca de su grado de representación.
Una disciplina se define por su objeto de estudio, marco teórico, misión, metodología y enfoque para resolver problemas, no por sus herramientas. Por ejemplo, la medicina busca mantener y restaurar la salud, y aunque utiliza radiografías y otros muchos análisis de laboratorio, no se la puede reducir a esas técnicas. En conservación-restauración, las herramientas analíticas ayudan a comprender las obras, pero sus necesidades son mayores. Así como no se habla de “ciencia aplicada a la química o a la antropología”, tampoco debería emplearse la frase “ciencia aplicada a la restauración”, puesto que es una expresión tautológica. Tales perspectivas resultan tan atrasadas como inútiles y dañinas.
Afortunadamente, nuestra disciplina se ha beneficiado del desarrollo epistemológico, superando búsquedas cientificistas, incluida aquella que sostenía que su centro era el deterioro, al punto de que incluso se la consideraba una parte de la ciencia de materiales. Jaime Cama (2013) describe la conservación-restauración como una disciplina antropológica, una humanidad científica. Richard Feynman señalaba que “la ciencia es un método especial para descubrir cosas” (Feynman, 1998: 5), mientras que el científico social Werner Patzelt (2018) dice: “La Ciencia comienza con una pregunta y termina con la formulación de proposiciones útiles para resolver problemas para los que el simple sentido común no es suficiente”. Los debates en torno de la documentación y conservación de las denuncias y exigencias plasmadas en los monumentos durante las manifestaciones feministas en México desde 2019 así como las de los pueblos originarios y el movimiento Black Lives Matter, sólo por mencionar algunos ejemplos, no dejan lugar a dudas: el simple sentido común no es suficiente para resolver los problemas que enfrentamos.
En las ciencias sociales —la conservación-restauración entre ellas—, proceder científicamente implica ser conscientes de que se analiza sólo una parte de la realidad; de que los resultados son aplicables a casos específicos; de que un cambio de perspectiva no involucra un cambio en la realidad, y de que quien investiga tiene que hacerse cargo de cada elección y de cada enfoque (Patzelt, 2018). El abordaje científico de la conservación-restauración es un cuestionamiento constante orientado a comprender de la mejor manera posible las obras a nuestro cuidado y definir las decisiones que favorezcan su interacción con la sociedad.
Cómo investigamos
Para desarrollar nuestra labor profesional en conservación-restauración desarrollamos y empleamos diversas metodologías,2 en las que es central la investigación que lleva a entender la obra (Contreras, 2018).
A veces se cree, simplista y equivocadamente, que en nuestra disciplina la investigación se lleva a cabo solamente en la fase inicial de caracterización, y que las acciones posteriores son meramente manuales, cuando en realidad seguimos observando, analizando y tomando decisiones, es decir, investigando, a lo largo de toda la intervención. Aunque el estudio de los bienes culturales no es exclusivo de la conservación-restauración, es la disciplina científica que mantiene un contacto prolongado y minucioso con éstos, al intervenirlos durante días, semanas o años, experimentando su textura, solidez, solubilidad, color, coherencia, olor y, lógicamente, el contacto con la sociedad que los custodia y emplea. Esa interacción vivencial aporta un conocimiento que va más allá del análisis teórico o técnico (Contreras, 2021).
La restauradora Ariadna Cervera (2012) reflexionó sobre el “diálogo con la obra”,3 identificándolo como el conjunto de habilidades que las personas profesionales de la restauración ejecutamos y aprovechamos en ese contacto, en esa interactividad, y señaló que los resultados de la caracterización material no son determinantes por sí mismos, sino requieren una adecuada interpretación para convertirlos en conocimiento útil.
Quienes somos profesionales de la conservación-restauración interpretamos vinculando información histórica, tecnológica y simbólica de la obra, comparamos obras similares, analizamos las dinámicas de alteración y estudiamos sus usos pasados, presentes y proyectados en función de nuestra experiencia y conocimiento para:
- Identificar y comprender los materiales y técnicas de factura de la obra.
- Identificar soluciones y decisiones tecnológicas expresadas en técnicas de factura, dimensiones, estilos, materiales constitutivos, alteraciones, etcétera.
- Dilucidar las relaciones dialécticas entre la obra que se ha de conservar o restaurar y la sociedad o sociedades que le han dado y le dan sentido.
- Entender el devenir de la obra.
- Identificar y comprender las dinámicas de alteración.
- Identificar y resolver las alteraciones que ponen en riesgo la apreciación y permanencia de la obra.
- Identificar y explicar cómo las acciones de conservación o restauración afectan la capacidad de las obras para ser reconocidas y significadas y participar en la identidad y distinción de las sociedades que les dan sentido.
- Practicar la discusión y el establecimiento de criterios de intervención de los objetos con base en el entendimiento de sus características y problemáticas materiales y sociales así como de significado y función.
- Construir y definir decisiones de conservación y restauración, es decir, evaluar la conveniencia de dejar la obra tal como está, intervenir su entorno o modificar su materialidad para alcanzar su estado ideal.
- La ejecución adecuada de las labores de intervención para alcanzar el estado ideal de la obra.
- La evaluación sobre la conveniencia material y social de las labores de intervención.
Cervera también señaló que las personas profesionales de la restauración nos hemos puesto en desventaja ante algunos especialistas poco íntegros que se adjudican los resultados de nuestra investigación, con la facilidad que hemos dado por razón de que no hemos priorizado la publicación y difusión de nuestro trabajo, asumiendo que las obras restauradas hablarían no sólo por sí solas sino también por nosotras y nosotros, al parecer.
Afortunadamente, es posible colaborar de manera interdisciplinaria con otros expertos y expertas, superando los límites tradicionales de cada campo y aprovechando el conocimiento en un marco de respeto mutuo, igualdad de importancia y trato (Contreras, 2018).
Métodos y procedimientos: Cómo conocemos la factura de El Caballito
En este trabajo se ejemplifica la investigación en restauración empleando algunos aspectos de la factura de El Caballito, debido al conocimiento cercano del caso y al desarrollo consciente de la investigación, mediante el diálogo con la obra y la colaboración de un excelente equipo interdisciplinario.
En 2013 la escultura El Caballito, del escultor y arquitecto Manuel Tolsá, sufrió una intervención no profesional que dañó su superficie y su imagen. Debido a la importancia estética e histórica de la pieza, esto generó diversas declaraciones y acciones, incluida la restauración conducida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) entre 2016 y 2017.
La caracterización de sus materiales tuvo antecedentes en 1979, cuando, para el último traslado de la escultura su superficie se limpió y se protegió con una capa acrílica, trabajo que el ingeniero químico y restaurador Julio Chan Verduzco condujo: él y su equipo produjeron excelentes documentos diagnósticos e informes adecuados a los objetivos de su intervención (Teyssier y Chan, 1979; Chan et al., 1979; INAH, 1979).
En 2014, en el IV Congreso Internacional sobre Escultura Virreinal Encrucijada, quien suscribe y el doctor Ángel García Abajo propusimos una composición y técnica de factura para la escultura con base sólo en la observación a distancia, la lectura del documento de 1979, la información histórica disponible y el conocimiento propio. También en 2014 el equipo multidisciplinario reunido por el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México gestionó y obtuvo la licencia del INAH para tener acceso a la escultura por un año y realizar análisis (FCHCDMX, 2015).
En los medios de comunicación se hicieron numerosas declaraciones sobre varios aspectos de la obra, incluida su técnica de factura. Por ejemplo, se afirmó, a partir de una interpretación errónea de correcciones a defectos del vaciado, que Tolsá y el fundidor Salvador de la Vega la habían hecho en partes unidas con soldadura (Ventura, 2016; Noticieros Televisa, 2016). Incluso se publicaron infografías ilustrando esa idea. Tales afirmaciones, ampliamente difundidas, fueron aceptadas incluso por académicos, pese a contradecir información establecida desde 1802 y reiterada en una de las placas de mármol de su pedestal desde 1852:
EL DIA 4 DE AGOSTO DE 1802
FUÉ FUNDIDA Y VACIADA ESTA ESTATUA EN MEXICO
EN UNA SOLA OPERACIÓN CON EL PESO DE 450 QUINTALES
POR EL DIRECTOR DE ESCULTURA DE LA ACADEMIA DON MANUEL
TOLSÁ
QUIEN LA PULIO Y CINCELO EN CATORCE MESES. […]
Para el proyecto de restauración del INAH en 2016 y 2017 fue necesaria una nueva investigación, que permitió construir decisiones de restauración. Se conformó un amplio equipo interdisciplinario que de los análisis de 2014 retomó únicamente los de radiología y boroscopia del doctor Jorge Luis González Velázquez del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y los de carácter estructural del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).


Figura 1. Arriba: Estatua ecuestre Carlos IV de Manuel Tolsá. Aleación de cobre a la cera perdida, 1803. Plaza Tolsá, durante junio de 2016, previo al inicio de los trabajos diagnósticos.
Fotografía: Francisco Kochen, 2016.
Abajo: Primer día de contacto con la obra, el 11 de julio de 2016. De izquierda a derecha, el químico Javier Vázquez, el restaurador Joaquín Barrio y los químicos metalúrgicos Fernando Flores y Ángel García.
Fotografía: Jannen Contreras, 2016.
El primer día de trabajo diagnóstico en el monumento, el 12 de julio de 2016, el equipo de restauración del INAH, encabezado por esta autora4 y el químico Javier Vázquez, hizo un descubrimiento fundamental: la obra tuvo por acabado de origen una capa pictórica, en lugar de una patinación de corrosión colorida (INAH, 2016). Si de alguna sofisticación requirió este hallazgo fue del conocimiento del profesor Vázquez, quien para ese momento contaba con 30 años de experticia en capas pictóricas; lo demás fueron lupas, hisopos, disolventes y bisturíes.

Figura 2. Detalle de la capa pictórica de origen encontrada en la oreja izquierda de Carlos IV. Este material claramente no es una capa de corrosión, sino una de pintura.
Fotografía: Francisco Kochen, INAH, 2016.
El hallazgo de la pintura de origen hizo que fuera necesario hacer 71 calas adicionales a las 14 propuestas originalmente —las primeras que se realizaban—, para orientar sobre el estado y distribución de esa pintura. El químico Vázquez tomó más de 60 muestras para el análisis de sus estratos mediante cortes transversales y de su composición por diversas técnicas (Vázquez en INAH, 2017b).
El doctor Ángel García (INAH, 2017b) obtuvo un conocimiento cabal del metal constitutivo y de los procesos de factura a partir del análisis de 22 muestras que eligió, colectó e interpretó con base en su amplio conocimiento de la metalurgia física, la historia de la metalurgia y la historia de México y España, lo cual no se había logrado por medio de la aplicación de otras técnicas analíticas que, aunque no invasivas, tampoco proveen sino sólo resultados superficiales.5
Algunas muestras del metal fueron analizadas por espectometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP) por el Departamento de Química Metalúrgica de la Facultad de Química de la UNAM, a la sazón encabezado por el doctor Francisco Javier Rodríguez Gómez (INAH, 2017b).
Los resultados6 se dieron a conocer a los medios en una rueda de prensa el 1 de noviembre de 2016 por la restauradora Liliana Giorguli Chávez, quien dirigió el proyecto y fungía como coordinadora nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH (La Prensa, 2016; Israde, 2016); y se encuentran en el documento: Diagnóstico y proyecto de intervención para la conservación y restauración de la escultura ecuestre de Carlos IV y su pedestal (INAH, 2016). Además, los resultados se aprovecharon para la infografía que se instaló en el tapial perimetral a la obra y para el contenido del micrositio correspondiente.
A partir del supuesto de que la escultura tendría por acabado una patinación de corrosión colorida, quien suscribe ponderó que la intervención duraría seis semanas. Sin embargo, al identificar la capa pictórica de origen y encontrar una distribución heterogénea y amplia, la intervención se planteó en siete meses —de noviembre de 2016 a junio de 2017—, seis de los cuales se dedicaron sólo a la limpieza de la superficie, pues era necesario desarrollarla, en un área de poco más de 46 m2, con el método y el cuidado propios de la pintura de caballete (INAH, 2017a).

Figura 3. Arriba, izquierda: Una de las 85 calas realizadas en la superficie de la escultura.
Arriba, derecha y abajo, izquierda: Proceso de limpieza de la capa de superficie.
Abajo, derecha: Revisión de la capa de superficie de la escultura con radiación ultravioleta; aunque de espaldas, aparecen de izquierda a derecha Liliana Giorguli Chávez, Jannen Contreras, Irlanda Fragoso Calderas y Javier Vázquez Negrete, quienes participaron en esa inspección.
Durante ese tiempo el equipo de restauración conoció a detalle los diversos materiales sobre la superficie de la escultura: hollín de contaminación ambiental, capas de diversas ceras, restos de acrílico (Paraloid), una mezcla de asfalto y trementina que dio la coloración negra y, obviamente, la pintura de origen, consistente con un óleo, y de la que se recuperó una superficie de poco más de 16 m2 en distintos estados de conservación. El químico Javier Vázquez y su equipo7 identificaron sus pigmentos: tierra verde, verdigris, pigmentos de plomo, oropimente y cargas de aluminosilicatos. Para identificar el aglutinante gestionó que el doctor Baldomero Esquivel Rodríguez y el maestro en ciencias Everardo Tapia Mendoza, del Instituto de Química de la UNAM, aplicaran técnicas cromatográficas; encontraron aceite de tung como el principal aceite secante. Los resultados se vertieron en el documento Proyecto de intervención para la conservación y restauración de la escultura ecuestre de Carlos IV y su pedestal (Vázquez en INAH, 2017b).

Figura 4. Izquierda: el profesor Javier Vázquez durante la preparación de las muestras tomadas de El Caballito.
Arriba, derecha: imágenes de microcopia electrónica de barrido, y abajo, corte transversal de una de las muestras más representativas de la capa pictórica.
Imágenes: Javier Vázquez, 2016.
En el trabajo de investigación doctoral iniciado en 2018 se empleó como herramienta heurística el concepto de la antropología de la tecnología cadena operativa para analizar la factura de la escultura. Éste proviene del francés chaîne opératoire, que identifica y organiza las operaciones necesarias para la producción, desde la materia prima en estado natural hasta el objeto terminado, contextualizadas sintácticamente en una secuencia que permite identificar decisiones,8 estilos9 y tradiciones tecnológicas10 (Leroi-Gourhan, 1964; Cresswell, 1976: 6; Schulze, 2008).
El análisis de la cadena operativa de producción de El Caballito combinó información material, histórica y tecnológica, además de la observación directa de la obra. Se estudiaron aspectos como el grosor de las paredes metálicas, la ausencia de ensambles (excepto parches y el colado complementario de las crines), la imposibilidad de realizar soldaduras en metal de ese grosor con la tecnología disponible en la época, y los diagnósticos e intervenciones realizados entre 2016 y 2017. También se la comparó con esculturas similares y se revisaron fuentes clave, como la correspondencia de Manuel Tolsá11 y documentos de archivo, además de consultar al fundidor Ernesto Contreras Ballesteros, experto con más de 70 años de práctica en la producción de estatuaria en aleaciones de cobre.
La tesis doctoral, defendida en 2021 en la Universidad Autónoma de Madrid, recopiló esos hallazgos. En 2022 se publicó una versión actualizada y corregida de la investigación presentada en el congreso Encrucijada de 2014, tras la participación de sus autores en el proyecto del INAH en 2016 y 2017.
La cadena operativa de producción de El Caballito refleja circunstancias materiales e histórico-culturales específicas. Las decisiones de su autor, Manuel Tolsá, no fueron casuales, sino que siguieron el estilo tecnológico de la época, aquel que se consideraba adecuado para esculturas monumentales ecuestres: la fundición a la cera perdida en una sola colada. La investigación confirmó, pues, que El Caballito (jinete y caballo) fue fundido en una sola operación, como indicaban diversas fuentes, por ejemplo la Gazeta de México del 17 septiembre de 1802 (Uribe, 1990; Salazar, 1999), y que, como señaló Humboldt (1814), Tolsá pintó la escultura.
Cómo se hizo El Caballito (en breve), 1796-1803
Leonardo Da Vinci (1452-1519) fue el primero en proponerse producir una escultura ecuestre monumental en una sola colada —la gran estatua ecuestre del duque de Milán Ludovico Sforza—, buscando preservar el modelo original, evitar evidencia de uniones y calcular la cantidad exacta de metal requerida (Fémelat, 2013). El proyecto Sforza no se realizó. La primera estatua ecuestre monumental hecha en una sola colada se logró por el fundidor Jean-Balthazar Keller (1638-1702) hasta finales del siglo XVII; representaba a Luis XIV, y fue modelada por el escultor François Girardon (1628-1715).
En agosto de 1792, durante la Revolución francesa, la escultura de Girardon y Keller fue destruida,12 pero el tratado de Germain Boffrand sobre su elaboración permitió reproducir la técnica en la estatua ecuestre de Luis XV, sobre la que Lempereur-Mariette y Diderot y D’Alembert crearon nuevos documentos.13 Así, se sabe que Keller empleó una carga de metal muy particular que produjo un material conocido como bronce o aleación Keller, que se consideró necesaria para el éxito de su fundición (Wille, 1857: 355). La obra tuvo tal impacto que el vaciado en una sola colada se convirtió en el deber ser para la producción de esculturas ecuestres monumentales que representaban soberanos: se volvió un estilo tecnológico (Contreras, 2021).
Pese a que la elaboración de cada escultura ecuestre monumental era un auténtico tour de force y sin que hubiese antecedentes de fundición artística monumental en la Nueva España, Manuel Tolsá fue el primero en retratar a un rey español en una estatua ecuestre monumental en metal (Martín, 1991: 15, 22) en una sola colada. Lo que es aún más notable, pues su conocimiento de fundición fue resultado de su cualidad autodidacta14 y del trabajo conjunto con el experimentado fundidor Salvador de la Vega (Contreras, 2021).
Durante su formación con el escultor valenciano José Puchol Rubio (1743-1797), Tolsá adquirió conocimientos sobre escultura y arquitectura, pero no de fundición. Tras la revisión de sus archivos, se verificó que las Academias de San Carlos y San Fernando no instruían sobre el trabajo de los metales y que España dependía de la importación de arte escultórico en metal, ya que no desarrollaría fundiciones artísticas sino hasta finales del siglo XIX (Contreras, 2021). No fue casual que Tolsá, Salvador de la Vega y su equipo emularan los procesos y resultados de sus pares europeos. La producción de esas esculturas es demasiado compleja y las evidencias físicas en El Caballito delinean claramente que son resultado de los procesos descritos en los documentos franceses mencionados.
Aunque no hay evidencia de que Tolsá llevara tales documentos a la Nueva España (Alcántar y Soriano, 2014), su formación en la Real Academia de San Fernando le habría permitido conocer los modelos ecuestres de Federico V de Jacques Sally, Manuel Álvarez, Francisco Gutiérrez, Juan Pascual de Mena —su maestro—, Roberto Michel y Juan Adán, para los concursos organizados por Carlos III. Aunque ninguna se llevó al metal,15 los concursos habrían permitido a Tolsá estudiar los documentos y, más tarde, recrear la técnica para producir la estatua de Carlos IV en Nueva España (Contreras, 2021: 198).
Antes de la escultura definitiva en metal, Tolsá creó una versión provisional de madera y estuco sobredorado,16 descrita en 179617 como una obra detallada, ensamblada con cinchas de hierro para lograr mayor durabilidad y yeso para lograr formas naturales en la capa y la cola del caballo. Se ha sugerido que la producción de esta escultura provisional se debió a la falta de dominio en la técnica de fundición, pero, en realidad, Tolsá era consciente de la complejidad técnica, la escasez de metales y la imposibilidad de realizar la obra en metal a tiempo (Tolsá, ca. 1815).
El 2 de septiembre de 1799 —mientras se esperaba el metal para la escultura definitiva— la cabeza del caballo de madera se cayó, pero Tolsá consideró que repararla sería tan difícil como hacerla de nuevo (Malgouyres, 2017: 203; Tolsá 1799, en Chiva, 2009: 219).
Como se ilustra en la figura 5, la cadena operativa de producción se identificó como integrada por dieciocho etapas: 1. Diseño de la obra; 2. Constitución del equipo de trabajo: Artífices; 3. Selección y obtención de materia prima: Modelado/moldes/fundición; 4. Disposición de espacios adecuados para modelado y fundición; 5. Modelado en dimensiones finales; 6. Diseño y elaboración de armazón de soporte; 7. Molde de piezas o primer molde; 8. Obtención del positivo en cera; 9. Colado del núcleo; 10. Retoque de positivo en cera; 11. Colocación de sistema de colada; 12. Segundo molde/molde de olla; 13. Quemado de la cera/ secado del molde; 14. Fundición del metal; 15. Vaciado/colado; 16. Extracción; 17. Acabados; (17’.) Aplicación de acabado cromático y de protección; 18. Traslado y colocación (Contreras, 2021).
👉 Clic en la imagen para ampliar.

Figura 5. Ilustración de las actividades que integran la cadena operativa de producción de El Caballito, con dibujos de la autora; el diseño de Tolsá (1795); un boceto de Ximeno y Planes, tomado de Espinosa y Salafranca (2018); un grabado de Fabregat y Ximeno y Planes (1797) de la Colección del Museo Soumaya, tomado de Google Arts and Culture; algunos detalles tomados y/o modificados de las imágenes del texto de Boffrand (1743); de la Enciclopedia de Diderot y d’Alembert (1771), y de los análisis hechos en el proyecto de restauración 2016-2017 (INAH, 2017).
En este espacio no es posible abundar en cada etapa, pero es útil contrastar la descripción del proceso hecha por Tolsá (ca. 1795 en Gómez, 1940) con la cadena de producción propuesta (figura 6) e ilustrada en la figura 5.
| Actividad descrita por Tolsá al virrey Branciforte (Tolsá, ca. 1795, en Gómez, 1940) | Equivalencia con la actividad en la cadena operativa de producción identificada |
|---|---|
| Para hacer la Estatua Eqüestre de madera del mismo tamaño, que devera ser el de Bronce, esto es de Duplo el natural, entre madera. Yerros y Operarios costara................ 1.500 | Elaboración de la estatua de madera que se colocó en la Plaza Mayor previo a la de metal. JT. |
| De hacer el molde de Yeso. vaciar el cavallo y Ginete de Cera y el costo de Oe esta asendera................ 1.000 | 5. Modelado en dimensiones finales |
| De hacer el armazon de Yerro en lo interior del cavallo. armar la cera disponer el molde para recibir el Bronce. purificarlo. quemar el molde. hacer ornos. carbon y demas cumulo de materiales y operarios que se necesitan para la fundición; es dificil calcular su costo por la poca practica que hay en semejantes obras y por lo muy espuesto que esta a no salir bien fundido de la primera vez: con todo, si se lograse de la primera fundición creo que ascenderan sus gastos á................6.000 | 4. Disposición de espacios adecuados para modelado y fundición 6. Diseño y elaboración de armazón de soporte (7. Molde de piezas, primer molde) 8. Obtención del positivo de cera (9. Colado del núcleo) 10. Retoque del positivo en cera 11. Colocación de sistema de colada) 12. Segundo molde de fundición/molde de olla (13. Quemado de la cera/secado del molde) 14. Fundición del metal 15. Vaciado/colado 16. Extracción |
| Sí por no haver salido bien de la primera fundición se huviese de repetir. en atención a tener costeados los ornos. Yerros y demas enseres. costaria como dos mil el volverle a vaciar. | (Por fortuna, esto no fue necesario) |
| Tambien es dificil calcular el Bronce que podra invertirse. pero atendiendo á lo que se. minora para afinar el Cobre. podra regularse que entraran como doscientos quintales qe. a razón de 22 imp.ta................ 2.000 | 2. Selección y obtención de materia prima: modelado/moldes/fundición |
| Después de concluida. por lo que es la fundición; para limar la Estatua. cincelarla y demas reparos que se ofrezcan hasta que no falte nada que hacer, sino colocarla en un sitio. costaran estas maniobras como................ 2.000 | 17. Acabados |
| Para conducirla desde donde se haga hasta la Plaza; de andamios y demas ~uinas para subirla podra costar como................ 0.500 | 18. Traslado y colocación |
Figura 6. Equivalencia entre los procesos de producción de la escultura descritos por Tolsá en el presupuesto presentado al virrey Branciforte (Tolsá, ca. 1795, en Gómez, 1940) y las operaciones de la cadena operativa de producción según la propuesta de esta autora. Los enunciados entre paréntesis indican actividades que no se mencionan específicamente en el presupuesto o que no forman parte de la cadena operativa de producción.
El zinc fue esencial para la producción en una sola colada: según los documentos franceses, se requería metal amarillo, latón, una aleación de cobre y zinc que no se producía en la Nueva España y debía importarse desde las minas de Riopar en España (Contreras et al., 2014; Contreras, 2021; Contreras y García, 2022; García, Contreras y Lira, 2023). Tras la pérdida del cargamento a manos de piratas en 1799, Tolsá y De la Vega esperaron tres años hasta recibir un nuevo envío gestionado por el exvirrey Branciforte (1755-1812), lo que permitió realizar la fundición en 1802 (Contreras y García, 2022: 206).
El bajo contenido de zinc en el metal de la escultura,18 inferior a la cantidad enviada por Branciforte y al de la aleación Keller (figura 7), pudo deberse a las dificultades de fundición. El zinc hierve a 907 °C, 178 °C más bajo que el punto de fusión del cobre (1085 °C), lo que provoca que se convierta en una nube tóxica de gas (Contreras y García, 2022: 206) y las reacciones pirometalúrgicas en el horno de reverbero —en el que hay gran interacción del metal líquido con el aire— convierten la mayor parte del zinc en óxido debido a su alta afinidad con el oxígeno (Welter, 2014: 101; Contreras, 2021: 345-352). Para compensar esta merma, y conscientes de su poca experiencia en el manejo de zinc, Tolsá y de la Vega añadieron plomo para mejorar la colabilidad, como indican los análisis del metal (Contreras y García, 2022).
| Cobre | Zinc | Estaño | Plomo | |
|---|---|---|---|---|
| Aleaciones Keller reportadas | 87.5-91.6 | 5 y 7% | 1.7% y 5.1% | 0.5-2% |
| El Caballito | 87.5- 93.5% | ~1% | 1-3% | 4-8% |
Figura 7. Tabla comparativa de la composición reportada de obras hechas con aleación o bronce Keller (Contreras y García, 2022), frente a El Caballito (INAH, 2016). El mayor contenido de plomo en El Caballito sugiere una adición intencional, que subsanaría la pérdida del zinc en el horno (Contreras, 2021: 350).
El colado de El Caballito presentó defectos menores (figura 8), como faltantes en la cabeza del caballo y el objeto en la mano del rey, que, de acuerdo con las observaciones del doctor Ángel E. García y el fundidor Ernesto Contreras, son atribuibles a un bloqueo en el sistema de colada. A pesar de ello, el resultado general fue tan bueno que permitió completar los acabados en sólo 14 meses, significativamente menos que en esculturas europeas similares (Contreras, 2021: 445; Contreras y García, 2022: 212).

Figura 8. Estatua ecuestre de Carlos IV, de Manuel Tolsá. En marrón se muestra el colado principal en una sola operación y los elementos agregados en violeta, como las crines, la peana y adornos; no se ilustran los numerosos parches.
Fotografía: Francisco Kochen, 2017, modificación de la autora.
Durante esos 14 meses se realizaron tareas como la demolición del molde, extracción de la escultura, eliminación del sistema de colada, hierros de soporte y núcleo, y corrección de defectos como poros y grietas mediante parches y “gotas de metal”. La ausencia de soldaduras y el análisis metalográfico del doctor Ángel García confirman la realización de vaciados complementarios en áreas como las orejas y el cetro (INAH, 2017).

Figura 9. Imagen metalográfica de la muestra 7, del área de las orejas del caballo. Es una aleación de cobre con menos de 3% de estaño y menos de 1% de zinc; que muestra una ramificación dendrítica bien definida y un patrón columnar propios de una fundición, la presencia del bifásico α+β y el tamaño de las dendritas señalan un enfriamiento rápido, propio de una fundición complementaria más pequeña.
Fotografía: Ángel García; fuente: INAH, 2016.
La soldadura logra la unión física y química del metal mediante la fundición, el mojado de las superficies y la formación de enlaces metálicos (McCreight, 2004: 67). Para El Caballito no era viable soldar debido a los grandes espesores de sus paredes y a la ausencia de técnicas como la soldadura autógena o por arco eléctrico, desarrolladas medio siglo después (IARC, 1997: 146; Cary y Helzer, 2004).19
Otros acabados incluyeron la corrección y decoración de la superficie por cincelado, desbaste y lijado así como la adición de arreos, la banda de la espada, decoraciones en la manta de montar y la aplicación de la capa pictórica.
La producción del monumento fue sintetizada por Tolsá de la siguiente forma (ca. 1815, en ABRABASF s, 13-8/1):
En el año de noventa y seis el Excelentísimo Señor Marques de Branciforte Virrey entonces, obtenida la Real Licencia, tuvo a bien encargarme la execucion de la Real Estatua Equestre de Bronce de su Augusto Padre de V. M, que se halla colocada en la Plaza mayor de esta Capital, executando primero una de Estuco, a fin de verificar la dedicación antes de su regreso a España, para cuyo logro tuve que trabajar medio año sin descanso alguno hasta los dias festivos. Esta Real Estatua que en su tamaño es la mayor que existe en el Globo, que es la primera que ha hecho desde tiempo inmemorial en los dominios Españoles, y por un Español acaso el primero, que sin intervención de otros Artífices la executó desde los impuros metales hasta dexarla colocada sobre su Pedestal y Marmoles que tambien dirigi, que habiendo salido completa en la primera fundición me ocupo consecutivos el espacio de siete años…
El hallazgo de la pintura de origen hecho por el equipo de restauración del INAH y el químico Javier Vázquez fue uno de los más importantes aspectos del proyecto de 2016-2017; confirmó la descripción de Alexander von Humboldt (1769-1859): “El artista tuvo el buen gusto para no dorar el caballo, que simplemente se recubre con un barniz olivo pardusco” (Humboldt, 1814: 51, traducción de la autora).
Aunque desarrollaron paulatinamente una corrosión verde, las esculturas barrocas europeas se inauguraron en el color natural de su metal: amarillo-dorado, por su contenido de zinc y estaño. El Caballito, de metal rojizo, se inauguró con un acabado verde que, ante la falta de la tecnología necesaria para lograr patinaciones artificiales en obras de gran tamaño, se logró mediante una capa pictórica orgánica con variaciones de tono y matiz para destacar detalles y volúmenes (véase Vázquez en INAH, 2017; Contreras, 2021).
El doctor Jaime Cuadriello, investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sugirió que este acabado pictórico pudo buscar reproducir el aspecto de los bronces de Pompeya y Herculano, conocidos por las misiones de Carlos III y por los textos de Joachim Winckelmann (1717-1768), siendo un hito tecnológico que refleja la estética neoclásica buscada por Tolsá20 (Contreras, 2021: 375).
Conclusiones
Conocidas intervenciones incorrectas, como la sufrida por El Caballito, destacan la necesidad de contar con profesionales de la conservación-restauración, una ciencia social que ha evolucionado desde enfoques cientificistas hacia una comprensión más amplia de las obras y sus contextos. Aunque las herramientas de la física y la biología son útiles, no definen la disciplina; su fundamento científico radica en el objeto de estudio, el marco teórico, la misión y las metodologías orientadas a preservar los bienes culturales y facilitar su interacción con la sociedad.
Un aspecto central del proceso de investigación en conservación-restauración es el “diálogo con la obra”, que combina observación, conocimiento teórico, experiencia práctica y trabajo interdisciplinario.
Tras los daños sufridos por El Caballito en 2013, los análisis realizados en 1979, junto con aquellos del equipo del INAH de 2016, con apoyo del departamento de Química Metalúrgica de la Facultad de Química de la UNAM, determinaron la composición y la técnica de fundición. La investigación documental reveló que el metal utilizado, denominado calamina en algunos documentos, era latón y no zinc o su mineral.
Tolsá, autodidacta en fundición, ya que ni su maestro José Puchol ni las academias enseñaban sobre ello, habría tenido acceso a textos franceses sobre el tema en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, como presume esta autora, gracias a los concursos para las estatuas ecuestres de Carlos III y Felipe V. Tolsá y De la Vega debieron considerar esencial el latón para la técnica de fundición en una sola colada, pues esperaron tres años para obtenerlo y fundir. El bajo contenido de zinc en la escultura se debió a su volatilización en el proceso de fundición y a reacciones pirometalúrgicas en el horno de reverbero. Los artífices compensaron esto añadiendo plomo, demostrando su habilidad técnica pese a las limitaciones materiales de la época.
A través del diálogo con la obra y el trabajo interdisciplinario, el equipo del INAH descubrió que la escultura fue originalmente cubierta con una capa pictórica verde, en lugar de dejar el metal pulido para que desarrollara una pátina natural, probablemente inspirado por los bronces arqueológicos de Pompeya y Herculano, muy apreciados en el contexto neoclásico.
Ha habido apropiaciones indebidas de los resultados del trabajo de restauración por parte de quienes creen ser los únicos poseedores del saber científico. Sin embargo, proyectos como el aquí referido demuestran que la colaboración interdisciplinaria, siempre basada en el respeto mutuo, es fundamental.
La investigación no se limita a la etapa de caracterización inicial, sino que continúa durante toda la intervención, proporcionando un conocimiento detallado no disponible para otras áreas del conocimiento de forma aislada.
Referencias
Alcántar Terán, I. D. y Soriano Valdés, M. C. (2014). Arte y guerra: Manuel Tolsá artista y fundidor de cañones, 1808-1814 [tesis de la licenciatura en Historia]. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México.
Anónimo. (1796). Diálogo entre la Ciudad de México y la razón sobre la solemne dedicación de la estatua ecuestre de Carlos IV exaltada el día 9 de Diciembre de 1796 años', en el que, con este motivo, censura al Virrey Marqués de Branciforte y la guerra sostenida contra la República Francesa por España [carta anónima al Duque de la Alcudia firmada por “El Americano”]. Archivo General de Indias, 22, ESTADO, 41, N.67, ES. 41091.
Boffrand, G. (1743). Description de ce qui a été pratiqué pour fondre en bronze d’un seul jet la figure equestre de Louis XIV: elevée par la ville de Paris dans la place de Louis le Grand, en mil six cens quatre-vingt-dix-neuf: ouvrage françois et latin, enrichi de planches en taille-douce. París: Chez Guillaume Cavelier. https://archive.org/details/gri_33125010863229.
Cama, J. (2006). Un patrimonio cultural que sigue vivo. La teoría de la restauración como marco de referencia para la definición de una metodología de intervención para retablos. En Metodología para retablos de madera policromada (pp. 14-19). Sevilla/Los Ángeles: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura/The Getty Conservation Institute.
Cary, H. B. y Helzer, S. (2004). Modern Welding Technology (6.ª ed.). Nueva Jersey: Pearson.
Cercós, L. (2014, 9 de febrero). Restauración científica y poscientífica [entrada de blog]. Atelier du Patrimoine et d’Architecture. Recuperado el 17 de enero de 2024, de https://lc-architects.blogspot.com/2014/02/restauracion-cientifica-y-pos-cientifica.html.
Cervera Xicotencatl, A. (2012). El restaurador frente a la ciencia: El “diálogo con la obra” vs. los datos cuantitativos. En Y. Pérez Ramos y G. de la Torre Villalpando (coords.), Memorias del 4to Foro Académico (pp. 45-49). Ciudad de México: INAH/Conaculta/Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/libro%3A839.
Chan, J., Peralta, R., Correa, C., Gutiérrez, J. y Chávez, J. (1979). Comisión Estatua Ecuestre de Carlos IV “Caballito” (Informe del Taller de Conservación y Restauración de Metales, JC4) [documento inédito]. CNCPC-INAH, Ciudad de México.
Chiva Beltrán, J. (2009). Los metales perdidos del Caballito, problemas comerciales en la confección de una obra de arte. En J. Feliu, V. Ortells y J. Soriano (eds.), Caminos encontrados. Itinerarios históricos, culturales y comerciales en América Latina (pp. 213-226). Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, Servei de Comunicació i Publicacions.
Codina, M. L. (2012). Fundición Codina. El Bronce desde 1892. 120 aniversario. Madrid: Fundación Dario.
Contreras Vargas, J. (2018). Investigar sirve para resolver problemas. Investigar en conservación-restauración sirve para resolver problemas de conservación-restauración. Archivo Churubusco, 1(2). https://archivochurubusco.encrym.edu.mx/n2letras7.html.
Contreras Vargas, J. (2018, octubre). Observar, preguntar y decidir. Lo científico en restauración [conferencia]. XL Coloquio de Antropología e Historia Regionales: El patrimonio ante el umbral de la ciencia, El Colegio de Michoacán, Michoacán, México.
Contreras Vargas, J. (2021): Metodología para la construcción de decisiones de restauración. La escultura El Caballito [tesis doctoral]. Universidad Autónoma de Madrid.
Contreras Vargas, J. y García Abajo, Á. E. (2022). El Caballito y la escultura en aleaciones de cobre como documento tecnológico. En P. Díaz Cayeros y F. Unikel Santoncini (eds.), Intervenciones y escultura virreinal: historia e interpretación (pp. 201-228). Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Contreras, J., García Abajo, Á. E., López Arriaga, I. M., Peñuelas Guerrero, G. y Rubalcava Sil, J. L. (2014). Cobre aúreo. Altar de ”calamina” del Museo Nacional del Virreinato [ponencia]. IV Congreso Latinoamericano de Arqueometría, Instituto de Física-UNAM, México.
Cresswell, R. (2004). Technologie. En P. Bonte y M. Izard (dirs.), Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie. París: Presses Universitaires de France.
Diderot, D. y le Rond d’Alembert, J. B. (1771). Sculpture Fonte des Statues Équestres. En Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Plates. Vol. 8. París: Académie Royale de París y Societé Royale de Londres. https://www.loc.gov/item/04021811/.
Escontria, A. (1929). Breve estudio de la obra y personalidad del escultor y arquitecto Don Manuel Tolsá. México: Empresa Editorial de Ingeniería y Arquitectura.
Espinasa, J. M. y Salafranca, A. (coords.) (2017). La Ciudad de México en el arte. Travesía de ocho siglos. Ciudad de México: Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México/Museo de la Ciudad de México.
Fabregat, J. (dibujo) y Ximeno y Planes, R. (grabado). (1797). Vista de la Plaza de México Nuevamente Adornada para la Estatua Equestre de Nuestro Augusto Monarca Reynante Carlos IV. Colección del Museo Soumaya. Google Arts and Culture. https://g.co/arts/7g9D4CeZ8cUiHugj8.
FCHCDMX. (2015). Diagnóstico general del estado que guarda la Escultura Ecuestre de Carlos IV, El Caballito y su pedestal. Comité Científico Interdisciplinario para el Estudio de la Escultura Ecuestre de Carlos IV y su Pedestal [documento inédito]. México: Fideicomiso Centro Histórico del Distrito Federal.
Fémelat, A. (2013). “Donatello, Creator of the Modern Public Equestrian Monument. En The Springtime of the Renaissance. Sculpture and the Arts in Florence 1400-1460 (pp. 141-149). Florencia: Mandrágora.
Feynman, R. (1998). The Meaning of It All. Londres: The Penguin Press.
García Abajo, Á. E., Contreras, J. y Lira Pacheco, D. (2023). Técnica de factura del Retablo de Guadalupe en la Antigua Capilla del Palacio de Minería, México [ponencia]. IX Congreso Internacional de la Plata en Iberoamérica. De los orígenes al siglo XX, Sevilla, España.
Gazeta de México. (1802, 17 de septiembre). T. XI, núm. 18. http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004549573&page=6&search=tols%C3%A1&lang=es.
Gill, T. (1822). Technical Repository Containing Practical Information on Subjects Connected with Discoveries and Improvements in the Useful Arts. Vol. III. Londres: T. Cadell Strand. https://archive.org/details/technicalreposi07gillgoog.
Gómez de Orozco, F. (1940). Documentos acerca de la estatua de Carlos IV. Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 2(5). http://dx.doi.org/10.22201/iie.18703062e.1940.5.179.
Humboldt, A. (1814). Researches, Concerning the Institutions & Monuments of the Ancient Inhabitants of America: with Descriptions & Views of some of the most Striking Scenes in the Cordilleras! Vol. 1. Londres: Longman, Hurst, Rees, Orme y Brown, J. Murray y H. Colburn.
IARC. (1997). Welding. Historical Perspectives and Process Description. En Chromium, Nickel and Welding. Lyon: International Agency for Research on Cancer (IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol. 49).
INAH. (1979). Reporte de Laboratorio de Investigación. Cortes estratigráficos y/o análisis específicos (Expediente estatua ecuestre de Carlos IV, Departamento de Restauración del Patrimonio Cultural) [documento inédito]. CNCPC-INAH, Ciudad de México.
INAH. (2016). Diagnóstico y proyecto de intervención para la restauración y conservación de la escultura ecuestre de Carlos IV y su pedestal [documento inédito]. Archivo CNCPC-INAH, Ciudad de México.
INAH. (2017a). Proyecto de intervención para la conservación y restauración de la escultura ecuestre de Carlos IV y su pedestal [documento inédito]. Archivo CNCPC-INAH, Ciudad de México.
INAH. (2017a). Anexos del Proyecto de intervención para la conservación y restauración de la escultura ecuestre de Carlos IV y su pedestal [documento inédito]. Archivo CNCPC-INAH, Ciudad de México.
Israde, Y. (2016, 1 de noviembre). Caballito recobra color. Reforma. https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=975692&md5=36d05677947913dd53336d8bb1d197b2&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe.
La Prensa. (2016, 4 de noviembre). Lista para su restauración la escultura “El Caballito”: Secretaría de Cultura. La Prensa. Recuperado el 17 de enero de 2024, de https://www.la-prensa.com.mx/mexico/lista-para-su-restauracion-la-escultura-el-caballito-secretaria-de-cultura-3501217.html.
Leroi-Gourhan, A. (1964-65). Le Geste et la Parole Téchniques et Langage. T. 1. París: Albin Michel.
Malgouyres, P. (2017). Manuel Tolsá y Sarrión, premier architecte néo-espagnol du Mexique. En O. Medvedkova (ed.), Les Européens: ces architectes qui ont bâti l’Europe (1450-1950) (pp. 193-208). Bruselas: Peter Lang AG.
Malone G. B. (1918, julio-agosto). Oxy-Acetylene Welding. Professional Memoirs. Corps of Engineers, United States Army, and Engineer Department at Large, 10(52), 476-484.
Mariette, P. J. (1768). Description des travaux qui ont précédé, accompagné et suivi la fonte en bronze d'un seul jet de la statue équestre de Louis XV le Bien-Aimé. Dressée sur les mémoires de M. Lempereur, ancien echevin, París: Imprimerie de P. G. Le Mercier. https://archive.org/details/gri_33125010908289.
Martín González, J. J. (1991). La escultura neoclásica en la Academia de San Fernando: siglo XVIII. En X. Fernández Fernández (coord.), Experiencia y presencia neoclásicas: Congreso Nacional de historia de la arquitectura y del arte, La Coruña, 9-12 abril, 1991 (pp. 13-23).
McCreight, T. (2004). Complete Metalsmith. Portland: Brynmorgen Press. Noticieros Televisa. (2016) Los Secretos de ”El Caballito” de Tolsá. https://noticieros.televisa.com/archivo/mexico/secretos-el-caballito-tolsa1.
Patzelt, W. (2018). An Introduction into Mixed Methods and Case Study Research: Why & How? Summer School IPSA-FLACSO, Ciudad de México, México.
Reforma, redacción. (2017, 6 de marzo). Aparece pátina original de El Caballito. Reforma. https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1060418&md5=aae67283cf086d8f0464385c297d8ba3&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe.
Salazar Híjar y Haro, E. (1999). Los trotes del Caballito. Una historia para la historia. México: Diana.
Sanhueza R., L. (2006). El concepto de estilo tecnológico y su aplicación a la problemática de las sociedades alfareras tempranas de Chile central. En Puentes hacia el pasado. Reflexiones teóricas en Arqueología (pp. 53-66). Santiago de Chile: Sociedad Chilena de Arqueología/Departamento de Antropología de la Universidad de Chile/Editorial LOM.
Schulze, N. (2008). El proceso de producción metalúrgica en su contexto cultural: Los cascabeles de cobre del Templo Mayor de Tenochtitlan [tesis de doctorado en Antropología]. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
Teyssier Mont, E. y Chan Verduzco, J. (1979). Informe de las actividades para la conservación y restauración de la Estatua Ecuestre de Carlos IV y las placas de mármol [documento inédito]. México: Departamento de Restauración del Patrimonio Cultural.
Tolsá, M. (1795). Archivo General de Indias (AGI), Sevilla.ES.41091. AGI//MP- ESTAMPAS, 34.
Tolsá, M. V. (ca. 1815). Archivo-Biblioteca Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (ABRABASF), signatura Le-1-13-8.
Turrent, L. (2013). Rito, música y poder en la Catedral Metropolitana. México, 1790-1810. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
Uribe Hernández, E. (2006). La estatua ecuestre de Carlos IV o la persistencia de la belleza. En Escultura ecuestre de México. Ciudad de México: SEP/Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
Uribe Hernández, E. (1990). Tolsá. Hombre de la Ilustración. Ciudad de México: CONACULTA.
Vaajamo, I., H. Johto y Taskinen, P. (2013). Solubility Study of the Copper-Lead System. International Journal of Materials Research, 104(4), 372-376.
Ventura, Á. (2016, 21 de marzo). Detectan otros riesgos en El Caballito. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/patrimonio/2016/03/21/detectan-otros-riesgos-en-el-caballito/.
weldinghistory.org (s. f.). A History of Welding. http://weldinghistory.org/whfolder/folder/wh1800.html.
Welter, J. M. (2014). Keller and his alloy: copper, some zinc and a bit of tin. En French Bronze Sculpture, Materials and Techniques 16th-18th Century. Londres: Archetype Books.
Wille, J. G. (1857). Mémoires et journal de J.-G. Wille: graver du roi, pub. D’Après les manuscrits autographes de les manuscrits autographes de la Bibliothèque impériale. Vol. 2. París: Vve Jules Renouard. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k102750m.
Notas al pie
1 Metodología para la construcción de decisiones de restauración. La escultura “El Caballito” (Contreras, 2021).
2 Esta autora propone una metodología integrada por: 1. Definición del problema. 2. Objetivos de intervención iniciales. 3. Documentación (transversal al resto de los procesos). 4. Caracterización integral, conformada por las perspectivas histórico-cultural y material, y que posibilita identificar y resolver la discrepancia entre el estado o condición actual de la obra y el significado o mensaje que debe transmitir, lo que posibilita un diagnóstico que lleve al punto 5. Determinación del estado ideal. 6. Diseño de la propuesta de intervención. 7. Ejecución y evaluación, y, finalmente, 8. Plan de conservación y la evaluación (Contreras, 2021).
3 El primer profesional de conservación-restauración de quien la autora escuchó este término fue Jaime Cama Villafranca.
4 Lo integraron José Ezequiel Romero, David Vega, César Téllez, Ilse Marcela López, Adrián Pérez, Magdalena Rojas, Octavio Torres y Diana Ruiz, y los estudiantes de servicio social Joel Hernández, Jaime Mejía y Luis Eduardo Reyes.
5 Todas las muestras se conservan en acervos del INAH.
6 Las interpretaciones consideraron las investigaciones plasmadas en textos como: Tolsá, hombre de la Ilustración (Uribe, 1990), “La estatua ecuestre de Carlos IV o la persistencia de la belleza” (Uribe, 2006); Breve estudio de la obra y personalidad del escultor y arquitecto Don Manuel Tolsá (Escontria,1929); Los trotes de El Caballito (Salazar, 1999), y el excelente y amplio trabajo Arte y guerra. Manuel Tolsá, artista y fundidor de cañones, 1808-1814 (Alcántar y Soriano, 2014), entre otros.
7 Luz Esperanza López Meneses e Ignacio Castillo González.
8 Decisiones tecnológicas son aquellas elecciones hechas por el artífice durante el proceso de producción a partir de su experiencia y percepción de lo posible y lo deseable (Schulze, 2008: IV, 35).
9 El estilo tecnológico es un “modo de existencia” con características específicas, decidido y manifestado con regularidad o recurrencia, en circunstancias históricas y sociales y por ello, puede ser leído al identificar características similares en una multiplicidad de objetos, en un tiempo y espacio definidos (Sanhueza, 2006: 54; Schulze, 2008).
10 La transmisión y continuidad de conocimientos, técnicas y prácticas relacionados con la creación, uso y mantenimiento de tecnologías dentro de una cultura o sociedad, abarcando aspectos tangibles, como los materiales y herramientas, e intangibles, como los conocimientos y habilidades transmitidas.
11 a) El presupuesto enviado al virrey Miguel de la Grúa Talamanca de Carini y Branciforte (1750-1812), en el que describe los pasos de la producción (Tolsá, ca. 1795 en Gómez, 1940), b) la carta enviada al virrey Azanza (Tolsá, 1799, en Chiva, 2009: p. 219) y c) la carta que envió al rey Fernando VII (Tolsá, ca. 1815); documento de cuya existencia en el Archivo y Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando dio cuenta a esta autora la doctora Paula Mues Orts.
12 Sólo se conserva el pie izquierdo del rey en el Museo Carnavalet en París, que fue analizado mediante ICP-OEP encontrando una concentración de estaño de ~3.3%, cercana a la reportada por Boffrand, una concentración de zinc del 6.2%, un contenido de plomo menor al 2%, y alrededor del 1% de impurezas (Welter, 2014: 98).
13 En 1743 el arquitecto Gabriel Germain Boffrand (1667-1754) publicó su tratado sobre la producción de la estatua ecuestre de Luis XIV de François Girardon. Éste fue retomado en el tomo de la enciclopedia de Diderot y d’Alambert publicado en 1751. Tras la fundición en bronce en una sola colada, en 1758, de la escultura ecuestre de Luis XV, de Edmé Bouchardon (1698-1762) y Pierre Gor, en 1768, el estudioso y coleccionista Pierre-Jean Mariette, publicó su descripción de los trabajos para la producción de la estatua ecuestre de Luis XV.
14 Esto es apoyado por la Gazeta de México del 17 de septiembre de 1802 (146-148), donde se refiere que en poco tiempo se formó acerca de “fundición y vaciado a esfuerzos de una vasta lectura y aplicación constante”.
15 Lo impidieron las condiciones económicas impuestas por las constantes guerras; las famosas esculturas ecuestres de Felipe III y Felipe IV en Madrid fueron hechas en partes y transportadas desde Italia. La escultura ecuestre monumental de Carlos III que hoy se encuentra en la plaza del Sol de Madrid, se hizo en 1993 en la Fundición Codina (Codina, 2012).
16 Esta escultura se ha atribuido a Cosme de Mier y Trespalacios o al escultor Santiago Sandoval. Sin embargo, el propio Manuel Tolsá confirmó ser su autor en la carta que envió a Fernando VII (Tolsá, ca. 1815). También se ha dicho que Trespalacios fue responsable del alzado de la plaza y sus adornos, que Antonio Bassoco diseñó el pedestal y que Francisco Pérez de Soñanes, Marqués de Contramina, se encargó de la fundición de la escultura en bronce o de la construcción de los hornos necesarios (Turrent, 2013; Chiva, 2009: 217; FCHCDMX, 2015: 29). Se trata de una interpretación errónea, pues estas personas participaron en la elaboración del monumento como síndicos, gestores y patrocinadores, ya que eran tres de los más ricos hombres novohispanos, nobles, comerciantes y políticos; ninguno era artífice.
17 Diálogo entre la Ciudad de México y la razón sobre la solemne dedicación de la estatua ecuestre de Carlos IV exaltada el día 9 de Diciembre de 1796 (Anónimo, “El Americano”, 1796).
18 Hay que tener cuidado al denominar a la mezcla de cobre y plomo como una aleación, pues por sus configuraciones cristalinas, el plomo tiene una solubilidad muy limitada en el cobre, inferior al 2% (Vaajamo, Johto y Taskinen 2013). Por lo que el plomo permanece como nódulos en la matriz de cobre, mejorando la colabilidad y el registro del metal fundido en el molde. Además, tras la solidificación, esta configuración mejora su maquinabilidad.
19 En 1836 Humphry Davy (1778-1829) y Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), descubrieron el acetileno, y hasta 1895 Henry LeChatelier (1850-1936) desarrolló la combustión conjunta con el oxígeno para hacer el soplete de soldar (Malone, 1918: 479, 482). Hasta el siglo XX se contó comercialmente con sistemas portables de oxiacetileno. Por su parte, hasta 1890 Nikolay Nikolayevich Benardos (1842-1905) y Stanislaw Olszewski (1852-1898) inventaron los elementos que más tarde permitieron contar con la soldadura de arco de carbón, antecedente de la soldadura por arco eléctrico (weldinghistory.org).
20 Cuadriello, comunicación personal, 24 de abril de 2017.
Imagen en portada
Estatua ecuestre de Carlos IV, de Manuel Tolsá. En marrón se muestra el colado principal en una sola operación y los elementos agregados en violeta, como las crines, la peana y adornos. Fotografía: Francisco Kochen, 2017, modificación de Jannen Contreras Vargas.
Cómo citar esta contribución
Contreras Vargas, J. (2024). Diálogo con la obra e interdisciplina. Conociendo la factura de El Caballito. Archivo Churubusco, (12). https://archivochurubusco.encrym.edu.mx/12/04.html.